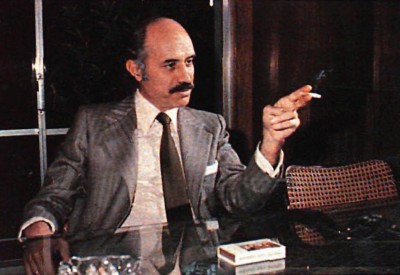 Por varias causas concatenadas
cuyos eslabones históricos nos dan la perspectiva de la singularidad
española en el contexto europeo. Pero antes de sopesar la cadena que
retiene a los españoles en la servidumbre voluntaria, conviene saber a
qué nos referimos con la palabra democracia, un vocablo que tiene dos
significados, dos dimensiones y dos valoraciones distintas. La
democracia política o formal y la democracia social o material. Aquella
se define por la naturaleza no ideológica de las reglas de juego
garantistas de la libertad política. Ésta, por la extensión del campo de
aplicación de la igualdad social.
Por varias causas concatenadas
cuyos eslabones históricos nos dan la perspectiva de la singularidad
española en el contexto europeo. Pero antes de sopesar la cadena que
retiene a los españoles en la servidumbre voluntaria, conviene saber a
qué nos referimos con la palabra democracia, un vocablo que tiene dos
significados, dos dimensiones y dos valoraciones distintas. La
democracia política o formal y la democracia social o material. Aquella
se define por la naturaleza no ideológica de las reglas de juego
garantistas de la libertad política. Ésta, por la extensión del campo de
aplicación de la igualdad social.
La democracia política puede ser definida científicamente por sus dos requisitos sine qua non: sistema
representativo de la sociedad civil y separación en origen de los tres
poderes estatales. El primero lo cumplen en Europa solamente Suiza,
Francia y Gran Bretaña. El segundo, Suiza y a medias Francia, pues su
Gobierno presidencial, necesitado de la confianza de la Asamblea
legislativa, no realiza la separación de poderes.
Acabadas las experiencias
socialistas en Europa oriental, la democracia social ya no indica un
Régimen de poder, ni un concepto definible, pues solamente designa la
tendencia a la igualdad social como criterio legislativo. En oscilación
pendular contra la tradición del Estado autoritario, España ha pasado a
uno de los primeros lugares europeos en igualdad de derechos sociales,
salvo los de propiedad y los económicos, uniendo así la mayor potencia
política de la oligarquía financiera a la mayor demagogia en los
partidos, medios de comunicación y opinión. Por lo que aquí se dice,
somos el pueblo más izquierdista de Europa. Por lo que se hace, el más
derechista. Desde el punto de vista de la libertad política, que no
tiene, somos el más reaccionario, es decir, el que menos la quiere
tener. Y en lo referente a la honestidad pública, cuyo primer lugar
corresponde a Suiza, España es la más corrupta. Incluso más que Italia.
En España no hay democracia por una
razón moderna y dos razones tradicionales. Lo moderno fue el pacto de la
vieja oligarquía económica con la nueva oligarquía política, fraguada
con el consenso entre dirigentes fascistas y jefes de partidos
clandestinos, que impuso, a la muerte de Franco, una Constitución
fraudulenta, elaborada en secreto, aprobada por una asamblea
legislativa sin poderes constituyentes y ratificada en un plebiscito (no
referéndum electivo), para salvar en bloque a la Monarquía y a la clase
política franquista, a cambio de olvidar el pasado, licenciar el
presente y entregar el futuro a una sinarquía de partidos y sindicatos
financiados por el erario público y convertidos en órganos del Estado.
Aquel consenso constitucional,
aquella traición a la causa democrática de la oposición al Régimen
franquista, apadrinada por Kissinger y financiada por la
socialdemocracia alemana, repartió todos los poderes del Estado entre
partidos estatales, según la cuota obtenida por cada uno, en
elecciones proporcionales de candidatos obedientes al mandado imperativo
del jefe de partido que hace las listas. De este modo, el ganador en
las urnas reuniría en sus manos el poder ejecutivo, el poder
legislativo y el poder judicial, sin posibilidad de control, pues
también tendría mayoría en las Comisiones del Parlamento. Estando
prohibido en la Constitución el mandato imperativo, se creó un Tribunal
Constitucional, también designado por los partidos, para impedir que
todas las leyes fueran declaradas inconstitucionales por infringir esa
prohibición. Y para completar el reparto de poder en el zafarrancho de
las ambiciones, se otorgó carta blanca a los nacionalismos periféricos,
llamando nacionalidades a las regiones y equiparándolas con un régimen
general de Autonomías. El reparto autonómico multiplicaría por
diecisiete el gasto público y las ocasiones de corrupción.
Este Régimen partidocrático
tropezaba con la dificultad de ser homologable con la Europa de los
Seis, donde solo contaba con el beneplácito de Alemania. La Francia de
Mitterrand despreciaba la reciente partidocracia española. Italia no la
deseaba como rival mediterráneo. Y para que aquí no hubiera democracia
vino en su auxilio la primera razón tradicional. El sacrificio de los
ideales políticos a los intereses económicos. España aceptó su ingreso
en la Comunidad Europea a cambio de verse reducida a un país de
servicios, a un mercado para la industria alemana y la explotación de
patentes y franquicias europeas, con una agricultura y ganadería
subvencionadas en función de las necesidades francesas e italianas.
La segunda razón tradicional de que
no tengamos democracia es la razón cultural de la brevedad de la II
República y la duración de la dictadura más allá de la generación
vencida. El Renacimiento español, sin la potencia del italiano, el
holandés o el inglés, no propició la recepción de la Reforma y acentuó
el absolutismo de la Iglesia. La Ilustración española fue ridícula,
comparada con la francesa, la escocesa, la alemana y la napolitana. La
guerra de Independencia rechazó el afrancesamiento, la cultura
ilustrada y la Revolución. La ausencia de industrialización trajo la
sindicación anarquista y el desprecio a la investigación. La pequeña
burguesía se asimiló a la clase obrera. La grande, a la aristocracia.
La profesional a un modo decoroso de vivir sin pensamiento propio. La
vida pública a un modo deshonesto de vivir sin libertad. Ante la quiebra
financiera de la corrupta Monarquía de los Partidos, la desarrollada
sociedad civil tiene condiciones objetivas para emprender la Revolución
republicana de la libertad, si la parte más consciente de la sociedad le
aporta las condiciones subjetivas.
Antonio García Trevijano Forte
Fuente: http://www.lafieraliteraria.com/index.php?view=article&catid=32:todo&id=582:por-que-espana-no-es-una-democracia&tmpl=component&print=1&page=












%20(2).png)























No hay comentarios:
Publicar un comentario